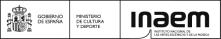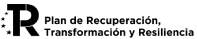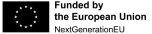El director de teatro, viéndose en la situación de elegir al intérprete ideal para un nuevo montaje, debe recurrir a un sentido inespecífico cuyo componente básico es la intuición. No sé si existe un manual en el que venga referido el método óptimo de elección; me temo que no. Ahora intento pensar en las ideas que condicionan mi criterio en esta circunstancia y pienso que no las sabría definir muy bien… A pesar de ello voy a intentarlo; de hecho, ahora caigo en la cuenta de que he iniciado este escrito para poder concluir algo al respecto.
Hay cuestiones evidentes: capacidades físicas, técnicas e interpretativas. Carácter abierto y generoso. Sensibilidad e inteligencia actoral. Ambición artística y responsabilidad en el trabajo…
Y hay otras cosas, puede que más particulares: una noción del teatro (y por ende del trabajo) vocacional: una disposición particularmente abierta a lo inexplicable, sorprendente o maravilloso de nuestro oficio; una mirada curiosa para con los objetos, la danza contemporánea, la performance, la magia, el circo… Y todo aquello sobre lo que, ciertos profesionales del teatro, proyectan el prejuicio de lo marginal y, en consecuencia, lo consideran menos valioso; una cierta vulnerabilidad y un cierto desequilibrio que en el actor se convierten en apego a la vida a través de la vivencia en la escena; esa permeabilidad para que todo les pueda invadir y permanecer en ellos durante la representación; y ese halo inexplicable que poseen ciertos seres que yo no sabría muy bien como denominar, aunque sin duda Oscar Wilde, lo llamaría belleza.
Esta vez estoy especialmente feliz con nuestros actores; son justo los que había imaginado y pensando en ellos tres me ha salido lo que arriba ha quedado escrito.
Àngel Figols, Nacho Diago y Jesús Muñoz. Los que les conocéis y les habéis visto sobre las tablas seguro que habéis entendido el verdadero sentido de todas mis palabras.