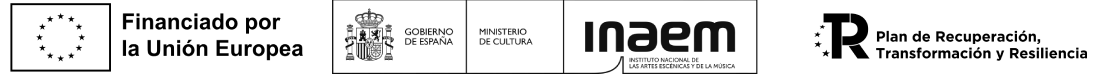Con este escrito inicio una serie de entradas que conforman un ejercicio personal de reflexión sobre el teatro y su práctica en esta esquina en la que nos encontramos. Lo empecé sin tener un propósito claro más allá de la simple necesidad de generar pensamiento que acompañe y sostenga la acción. Es algo que suelo hacer automáticamente, aunque esta vez he necesitado escribirlo, vete tú a saber por qué.
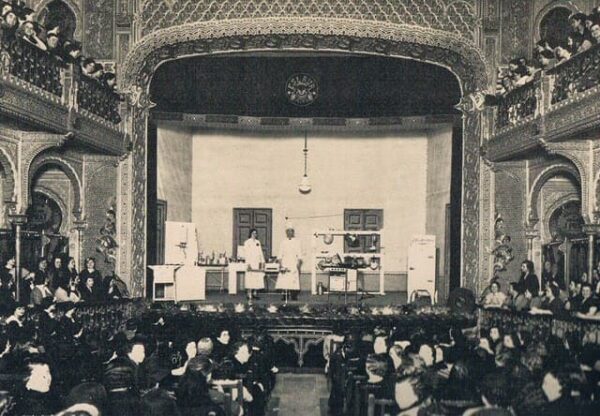
Pienso mucho en la idea de CANON asociada al Teatro. Al nuestro. Al Teatro Valenciano. El primer inconveniente que noto, al querer acotar la idea para poderla pensar, es la diversidad de interpretaciones que todos los que practicamos arte tan antiguo, aquí en casa, le damos a este simple adjetivo.
Para unos determina el campo en el que se consume su trabajo y su talento en un ejercicio inútil de generosidad condenado a no recibir jamás el reconocimiento que creen merecer de su propia gente. Otros se refieren a ello como prueba de la discriminación histórica infligida por un Estado con dos centros de influencia política, social y cultural polarizados: Madrid y Barcelona. Otros lo entienden como vehículo esencial para la recuperación de la lengua y la identidad nacional rehecha sobre la que reivindicábamos hace más de treinta años; muy vinculada a lo popular, muy afectada por los 40 años de represión precedentes. Ahora me parece apreciar que ha reverdecido aquella vieja aspiración del socialismo con medios y representación institucional de contagiar a la clase media valenciana el amor a la lengua, la huerta, la fiesta callejera. Mezclándolo con Sorolla, Blasco Ibáñez, las fallas y la música de banda…
También nos encontramos a los que atizan con descaro lo más primario de nuestro ser político, vinculándolo a nuestra substancia hortelana y escatológica, con la pretensión de hacer florecer lo auténticamente valenciano ante (y del) el público, como si ante tales estímulos no reaccionara de igual manera cualquier otra tribu del planeta.
Otros sienten lo valenciano como algo meramente incidental, geográfico, y paradójicamente, suelen ser ellos los que emplean la definición con más desenvoltura, como se hace con los argumentos en ciertas discusiones, que se eligen por servir a un bien superior: el propio interés. También están los que sienten el valencianismo desde el sur, desde la proximidad a Cataluña, desde el interior de Alicante, desde la Serranía, desde Guardamar o el Rincón de Ademuz. Y bueno, también están, o estamos, los que una vez creímos en un ideal, cándido, de un teatro propio en el que reconocerse como pueblo. Supongo que ya no soy de esos porque al oír por primera vez la nueva denominación que la Coselleria de Cultura le endilgó al instituto que gestiona la cosa teatral, Teatre del Poble Valencià, se me cayó el alma a los pies.
Si a todas estas variables, añadimos el atávico orgullo que siempre va unido al gentilicio y la tendencia de ciertos actores de la comunicación pública -especialmente políticos y periodistas- a usar este sentimiento como eje de sus estrategias de manipulación, puede que apenas haya diferencia racional constatable entre ser valenciano, irlandés o guaraní. Hay muchas razones para concluir que dónde pretendemos poner el énfasis es una pura construcción sensitiva que más que distinguirnos del resto del mundo nos equipara y disuelve en él.